Juan José Sánchez-Oro Rosa
Comunicación leída en el encuentro internacional Carreiras Eclesiásticas no Ocidente Cristão (Séc. XII-XIV) celebrado los días 28 al 30 de Septiembre de 2006 en Lisboa. La versión completa, ampliada y anotada, aparecerá publicada en las actas del encuentro el año 2007.
Entre los años 1157 y 1230, fechas que se corresponden con los reinados de Fernando II y Alfonso IX de León, existió en la Península Ibérica un espacio que desde la historiografía moderna se ha venido llamando Extremadura leonesa. Se trata del área comprendida aproximadamente entre los ríos Duero y Tajo, limitada al Este por la antigua calzada de la Plata o Guinea y al oeste por los cauces de los ríos Coa y Eljas. Al comienzo del señalado período, hacia 1157, este territorio no contaba con un claro poder dominante. Se lo disputaban más o menos abiertamente leoneses, castellanos, portugueses y almohades. Constituía, por tanto, una encrucijada de fronteras ambicionada por los cuatro poderes instalados en sus alrededores. Pero, sin duda, era el reino de León quien estaba más interesado en hacer suya toda esa superficie, puesto que allí estaba en juego su frontera meridional y su horizonte de expansión natural frente a los musulmanes. Al comienzo del reinado de Fernando II, la linde sur del reino leonés apenas tenía una longitud de 50 km y estaba expuesta a que Castilla o Portugal le cerraran el paso, estrangulando su desarrollo territorial y clausurando cualquier esperanza de reconquista sobre el Imperio Almohade. Por lo tanto, León al luchar por aquella región no sólo buscaba conquistar unas tierras, sino garantizarse un futuro.
Precisamente por tratarse de una vaporosa zona de contacto entre poderes diversos, por ser una periferia de periferias, se dieron allí una serie de condiciones naturales y políticas muy llamativas. Durante décadas la Extremadura leonesa fue en su mayor parte una franja de estancamiento bélico, con avances y retrocesos casi ininterrumpidos que generaban un clima de permanente inseguridad. Por esta razón, predominaban los asentamientos de pequeño tamaño, habitualmente en altura, concentrados, con escasa población y de índole militar en su mayoría. Es decir, un habitat disperso y desarticulado, compuesto de unos pocos núcleos menores, en muchos casos, apenas guarniciones y refugios, bastante alejados unos de otros que dejaban amplios espacios vacantes entre ellos, y que no llegaban a formar entre sí redes administrativas, económicas o jurídicas relevantes. Todo ello producto de las adversas condiciones naturales de la región, del heredado vacío o insuficiencia demográfica de tiempos pasados, recrudecida por las contiendas bélicas y la dificultad de atraer y fijar en la región a nuevos pobladores.
Ninguna de las cuatro potencias políticas en liza logrará hacerse con la hegemonía de la Extremadura histórica porque las fuerzas estaban muy repartidas. Esta circunstancia posibilitó un juego de todos contra todos, en el que las guerras, las paces y la administración de las tierras conquistadas adquirieron significados añadidos. Así, y para escándalo del papado, las convicciones religiosas se doblegarán ante los intereses geoestratégicos y abundarán alianzas o treguas entre cristianos y musulmanes. Unos pactos usados en ocasiones como arma arrojadiza contra aquellos terceros, no firmantes, que quedaban de este modo aislados y expuestos al enemigo. Igualmente, cualquier conquista realizada por un monarca cristiano, aun conseguida a costa del Islam, será mirada de reojo y con recelo por otros reyes correligionarios, que veían como una amenaza propia cualquier avance territorial de un rival. Incluso las repoblaciones interiores próximas a la linde de un reino suscitarán replicas y contrarréplicas, a veces violentas y a veces más sutiles, al otro lado de la frontera. De este modo, en aquel embrollado y confuso contexto todo parecía estar interconectado y cualquier acción regia deparaba consecuencias a menudo imprevisibles.
LA EXTREMADURA LEONESA COMO LABORATORIO POLÍTICO:
Pero, curiosamente, la Extremadura leonesa extrae sus mayores virtudes de esa precariedad sociopolítica reinante, de la ausencia de marcos institucionales preexistentes, así como de la fuerte rivalidad mantenida por los diferentes competidores que se la disputaron. Todas estas circunstancias convierten a la región en un observatorio político privilegiado para analizar la dinámica y morfología del poder regio en la segunda mitad del siglo XII y principios del XIII.
Y es que precisamente los reyes para maniobrar en un escenario tan enrarecido, para poner en valor aquellas tierras disputadas y territorializar su autoridad con firmeza deberán llevar a cabo acciones comprometidas, aplicar dispositivos de administración y gestión territorial antiguos, pero también inventarse y promocionar otros nuevos, aun a riesgo de fracasar en el intento o de crear problemas insospechados.
Por esta razón, creo que calificar aquel tablero de juego tan peliagudo como laboratorio político resulta muy acertado por varias razones. Primero porque la metáfora del laboratorio nos habla de experimentación, de tanteos realizados mediante ensayo y error, de pruebas para obtener ciertos fines. Iniciativas que en el caso que nos ocupa se resuelven en una sucesión de estrategias de dominación territorial a través de las cuales cada monarca buscaba que su autoridad se implantara en aquella geografía de un modo firme y duradero. Pero, en segundo lugar, el laboratorio nos habla también de fórmulas, de resultados y productos nuevos con los que salvar obstáculos, resolver incertidumbres o solventar dificultades. En el caso de la Extremadura leonesa veremos surgir tres elementos novedosos. Es cierto que toman como base formas precedentes y en vigor desde hacía décadas, pero será en esta región fronteriza donde adquieran una originalidad muy destacable.
Me refiero a los concejos de villa y tierra, las órdenes militares o milicias religiosas locales y, por último, un determinado tipo de Iglesia episcopal. Los dos primeros “productos de frontera”, es decir, los concejos y las órdenes militares locales, han merecido numerosos estudios resaltando su singularidad y su encaje en los espacios extremaduranos, no sólo en el área leonesa, sino a lo largo de todo el Duero. Del tercero será del que me ocupe aquí, pero antes debo exponer resumidamente las dos estrategias territoriales promovidas por la monarquía y dentro de las cuales la Iglesia episcopal encontraba cabida al servicio del rey.
DOS ESTRATEGIAS DE DOMINACIÓN TERRITORIAL PARA LA FRONTERA:
Dentro de aquel paisaje político repleto de vacilaciones, conductas erráticas, idas y venidas, los monarcas consiguieron poco a poco abrirse paso principalmente a costa de los musulmanes. En su progreso y a pesar de la existencia de enfrentamientos e intereses contrapuestos, los reyes cristianos parecían compartir idénticos modelos de dominación territorial. En concreto, dos sería las estrategias manejadas por las monarquías a la hora de poner en valor las tierras y lugares conquistados.
El primer modelo de dominación podría describirse como un mosaico de señoríos dispersos sobre los cuales el monarca ejercía su autoridad en segundo plano. El rey cedía a terceros –nobles, eclesiásticos y órdenes militares- los enclaves ganados en combate. Esto le reportaba numerosas ventajas: era un mecanismo rápido para situar lugares y gentes bajo la órbita regia, pero sobre todo, era una vía para evitar que dichas localidades pudieran caer en las manos de los otros rivales directos. Apenas suponía un gasto para el tesoro regio puesto que la gestión y posteriores inversiones se dejaban al criterio de terceros y, además, estas donaciones servían para gratificar a cortesanos y reforzar lealtades. La otra cara del asunto estaba en que con este dispositivo el rey quedaba en un segundo plano político, la región fronteriza perpetuaba su precariedad institucional y social ya que no se incentivaba la creación de nuevos núcleos y para los nuevos señores muchas veces el lugar recibido era más un inconveniente que un premio. Sobre todo para aquellos magnates que tenían el grueso de su patrimonio a buen recaudo en la retaguardia del reino. De este modo, no siempre coincidían los intereses de estos propietarios con los del rey, por lo que esos señoríos acababan siendo volubles e inseguros. En definitiva, con este modelo de dominación, la frontera entendida por su contenido sociopolítico precario, desarticulado y disperso seguía siendo frontera.
La segunda estrategia de dominación territorial manejada por las monarquías cristianas venía, precisamente, a superar esos rasgos fronterizos a los que acabo de aludir. Se trataba de “construir reino para el rey” y acabar con las realidades sociales de frontera. Aquel espacio político estaba concebido, por tanto, para vivir, convivir y no exclusivamente combatir. A la vez, debía crear paisajes humanos e institucionales de gran dinamismo, auténticas plataformas de lanzamiento capaces de fomentar nuevos desarrollos y avances reconquistadores. La fórmula empleada será la exaltación del realengo articulado y jerarquizado a través del trinomio rey-concejo-obispado. Al mismo tiempo este modelo se caracterizará por una marcada ausencia de señoríos privados, a excepción de alguna presencia testimonial menor o más acusada en la periferia de estos centros de poder regio. Por lo tanto, dentro de esta estrategia de dominación la monarquía adoptaba un protagonismo notable y la intención de ejercer una exclusividad política muy fuerte, buscando monopolizar la capacidad para la acción colectiva e institucional de los espacios, gentes y organismos allí asentados.
LA IGLESIA EN LA FRONTERA Y AL SERVICIO DEL REY:
En resumen, tenemos ante nosotros a la Extremadura entendida como un escenario político agitado e incierto, y dos estrategias regias para maniobrar dentro él. Dos maneras diferentes de afrontarlo, someterlo y ponerlo al servicio de la monarquía. ¿Qué papel podía desempeñar la Iglesia de León en aquél panorama convulso? ¿Cómo podían servir en él los obispos leoneses a su rey y cómo el monarca se servía de sus obispos? Y lo que es más importante a mi juicio, ¿qué podía el episcopado aportar de específico en semejante contexto de frontera que no pudieran aportar otras instituciones y personas del reino? Es decir, ¿Era el servicio episcopal diferente, único, al proporcionado por el resto de la sociedad política de León? Tres ejemplos concretos nos permitirán contestar a estos interrogantes y observar que los obispos constituían para el monarca leonés un instrumento muy útil, quizás indispensable, con el que resolver determinadas situaciones comprometidas.
Primer caso. El obispo como señor de la guerra: El arzobispado de Santiago.
El seis de febrero de 1162 el arzobispo electo de Compostela, Pedro Gudestéiz, recibió de Fernando II de León el señorío de la ciudad de Coria, del cual ya la metrópoli poseía una tercera parte otorgada en vida del emperador Alfonso VII. Dos años después, un 22 de diciembre, también Gudestéiz obtuvo del monarca leonés el castillo de Alburquerque y la ciudad de Aramenia con todos sus términos. Ambas donaciones se refieren a localidades situadas al sur de las estribaciones montañosas de Gata y Francia. En una región que se ha dado en llamar Transierra y que en aquellos años era la primera línea, la vanguardia más expuesta del reino de León. Tanto Coria como Alburquerque eran también baluartes señeros de gran importancia geoestratégica y táctica para hacer frente a los enemigos. Además, estas dos concesiones se inscribían en esa estrategia de dominación territorial que propiciaba la concesión de señoríos a nobles, eclesiásticos y órdenes militares, y que colocaba a la monarquía en un segundo lugar. Por lo tanto, era la dimensión señorial de Pedro Gudestéiz la que se imponía al resto de sus facetas institucionales. Era ese lado del arzobispo en tanto que señor temporal el que interesaba al monarca y del que éste sacaba provecho para sus intereses expansionistas.
En este sentido concreto, el servicio prestado por el metropolitano gallego resultaba equiparable al realizado por otros nobles y magnates del reino en aquellos mismos lugares. En principio nada especial parece distinguir su comportamiento del realizado por cualquier otro ilustre personaje como el conde Armegol de Urgel o Fernado Rodríguez el Castellano, quienes también recibieron importantes posesiones en la Transierra. Incluso el lenguaje político manejado por el rey tanto al hacer aquellas donaciones como el utilizado por el arzobispo al hacer uso de las mismas resultaba nítidamente feudal. Así, cuando en 1171 Pedro Gudestéiz se involucre en el nacimiento y promoción de la orden militar de Santiago, ubicada en Cáceres, exigirá que esta milicia le preste vasallaje y también pondrá a disposición de los freires la propia hueste arzobispal para que puedan cumplir más eficazmente sus fines de guerrear al Islam y defender los lugares cristianos.
Por otra parte, la conducta posterior del arzobispo demostró que prefería anteponer el pragmatismo señorial a otros altos ideales, como combatir al infiel. De este modo, parece evidente que a Gudestéiz le incomodaba enseñorear Coria y Alburquerque, lugares que para sacarles algún partido reclamaban de atención directa e invertir recursos. Además estaban muy alejados de los principales intereses patrimoniales de Compostela. Así que el metropolitano consiguió desembarazarse de ellos de una manera elegante e incluso ventajosa: Buscando quien pudiera sustituirle.
El 10 de julio de 1168 Fernando II había decidido entregar Coria a los templarios. Por ello, trocó la ciudad a la Iglesia de Santiago a cambio de la villa de Caldas de Cuntis y otras cinco iglesias más que se encontraban en territorio gallego, y, por tanto, ubicadas junto al grueso del patrimonio arzobispal. El canje se hizo de forma amistosa, e incluso el rey de León alabó el modo en que Pedro Gudestéiz le venía sirviendo desde que fuera infante. En el caso de Alburquerque, será directamente el arzobispo quien entregue el año 1171 este castillo, con la misión de protegerlo, a la orden de Santiago, cuando, como mencioné antes, la Iglesia compostelana se asoció con esta nueva milicia y convirtió a los freires en sus vasallos.
En definitiva, el arzobispo de Compostela sirve al rey leonés, fundamentalmente porque el propio monarca necesita servirse de la Iglesia gallega. Ambas instituciones compartían algunos intereses comunes. La metrópoli era considera la heredera del obispado visigodo de Mérida, así como de su provincia eclesiástica, por lo que para terminar de legitimarse la sede de Santiago quería hacerse cuanto antes con esa ciudad. El monarca de León, por su parte, también quería expandir su reino en la misma dirección. Pero lo que para el arzobispado gallego era la persecución de un símbolo concreto, para el rey era un esfuerzo material de grandes dimensiones en el que todos los recursos a su disposición eran pocos. Desde su cátedra arzobispal, Pedro Gudestéiz no podía sustraerse de servir a su rey. Varias razones se lo impedían. En primer lugar la Iglesia de Compostela desde el advenimiento de Fernando II había estado fuertemente mediatizada por el rey, quien llegó a poner en fuga a su titular Martín entre 1161 y 1167. Durante el exilio del arzobispo, el monarca intentó colocar en el cargo a candidatos de su agrado, uno de los cuales era el propio Gudestéiz. Y es que Pedro era un hombre del rey, tutor de Fernando II durante la niñez del monarca y canciller regio entre 1159 y 1160, cuando ya se había convertido en obispo de Mondoñedo. Por todas estas razones, el arzobispo quedaba a disposición del poder monárquico. Ahora bien, siempre en el difícil equilibrio de sortear los compromisos y las responsabilidades onerosas para su sede, sin traicionar la confianza que a través de ellas había depositado el rey en la Iglesia de Compostela y su titular.
Segundo caso. El rey como fundador de obispados a su medida: Ciudad Rodrigo.
En 1161 y dentro del proyecto de repoblación de la penillanura salmantina, Fernando II decidió convertir a una pequeña aldea junto al río Águeda, no solo en un concejo autónomo y de realengo, sino también hacer de él la cabeza de un nuevo obispado. Parecía tener el monarca las ideas bastante claras al respecto porque en el documento fundacional de esta diócesis se dictaron directrices muy precisas. Así, Fernando II acudió a la Iglesia de Compostela para hacerle entrega del derecho episcopal de Ciudad Rodrigo. Con ello, el arzobispo gallego asumía el compromiso de dotar a la sede de un nuevo prelado. Esta era una costumbre seguida por los monarcas peninsulares en otras ocasiones como cuando Alfonso VI en 1107 dio Segovia a la metrópoli de Toledo para se restaurara allí la antigua diócesis visigoda. Parecía, por tanto, que Fernando II seguía en esta ocasión un comportamiento repleto de corrección canónica al no ser él quien directamente instituía el nuevo cargo episcopal y optaba por dejarlo en las manos de la autoridad eclesiástica exclusivamente. En este mismo sentido de respeto hacia la esfera religiosa, el monarca entregó también el monopolio de las iglesias y monasterios ubicados en el solar mirobrigense al futuro prelado de Ciudad Rodrigo, así como reconoció al clero de la diócesis un estatuto jurídico y judicial propios y al margen de los oficiales regios. Estas eran unas inmunidades y libertades eclesiásticas que empezaban a ser comunes en la Península por influencia de la Reforma Gregoriana.
Otra de las directrices dadas en la misma carta fundacional hacía coincidir las lindes de la diócesis con las del concejo mirobrigense, de tal manera que la expansión administrativa y civil de la ciudad llevaría consigo, de modo indisociable, la eclesiástica. Los colonos recién llegados a la misma quedarían automáticamente encuadrados en esa doble trama. La decisión no era novedosa sino que respondía a una pauta aplicada en muchos otros grandes concejos de la Extremadura castellano-leonesa como Salamanca, Ávila o Segovia. Sin embargo, lo que ocurría en nuestro caso era un tanto particular porque Ciudad Rodrigo estaba levantada sobre un obispado y concejo en pleno funcionamiento: Salamanca. La directriz que acabo de exponer venía a segregar definitivamente y por decisión del monarca la villa mirobrigense de la diócesis salmantina en sus facetas concejil y episcopal.
Finalmente, Fernando II también dispuso unos cauces financieros y patrimoniales con los que apuntalar la autonomía y la inmunidad eclesiástica de la nueva sede. Le adjudicó algunas villas dispersas, y un tercio de la ciudad y de todos los tributos regios recaudados en ella. Esta última era una fórmula económica que tenía su origen en la dotación del obispado de Salamanca, en tiempos de Raimundo de Borgoña, y que gozó de cierto éxito, puesto que también la usaron otros monarcas cuando dotaron las sedes de Coria y Ávila.
Resumiendo, podemos decir que el proceso de constitución de la diócesis civitatense se enmarcó dentro de la ortodoxia eclesiástica. Ciudad Rodrigo era, por tanto, una proyección más de la organización diocesana común a todo el sur del Duero, pero cuyos rasgos esenciales se le habían otorgado en una sola ocasión, en su mismo origen, aprovechando la experiencia que en semejantes tareas ya había adquirido la monarquía castellano-leonesa.
Ahora bien, el aparato de la Iglesia Occidental con el papado como centro de poder se estaba sofisticando. A través de la reforma gregoriana y de la Querella de las Investiduras, la autoridad eclesiástica exigía su propio ámbito de desenvolvimiento y recelaba de las injerencias externas que pudieran condicionarlo. Legados pontificios, curias provinciales y concilios generales, derecho y justicia canónicas, fiscalidad papal, etc., eran mecanismos potenciados desde Roma para obtener un marco de libertades propias y distanciarse de las costumbres feudalizantes laicas. Como es bien sabido, esto no significaba que los reyes de la Cristiandad renunciaran desde entonces a mediatizar las instituciones eclesiásticas y dejar de servirse de ellas. Sino que la monarquía se verá forzada a usar procedimientos más sutiles, gestos de subordinación, obediencia y obligación menos transparentes que los que caracterizaban al feudalismo vasallático. En este punto me parece que la erección de un obispado como el de Ciudad Rodrigo, en apariencia escrupulosamente canónico, advierte la existencia de una refinada técnica para hacer de él una estructura de constante servicio al rey. Y es que desde el propio diseño de la diócesis, desde la raíz misma que da origen a la institución, ya se inducía la subordinación al poder regio, sin necesidad de acudir a ritos públicos que evidenciaran tal dependencia.
De hecho, lo que refleja la fundación episcopal de Ciudad Rodrigo, es la evidente incapacidad de la Iglesia de León para desplegarse por sí misma en el reino al margen de los designios del monarca. Este se situó en el origen mismo del acto fundacional, activando el proceso, decidiendo qué arzobispo tenía que llevarlo a cabo; estableciendo el lugar donde debía erigirse la nueva sede aunque ello implicara alterar una geografía y jurisdicción eclesiástica en vigor como era la salmantina. El rey también fijó el perímetro de la diócesis ligándolo al de un núcleo repoblado de su realengo, Ciudad Rodrigo, y financió al futuro prelado a través de propiedades y tributos regios, con lo que monarquía y obispo compartirían idéntico interés en hacer eficaz y productivo el dispositivo recaudatorio.
Debo señalar que el obispado de Ciudad Rodrigo se inscribía en esa estrategia de dominación territorial planificada, que construía reino para el rey, y dejaba al margen a otros señores privados. El diseño diocesano que acabo de comentar estaba orientado a dicho fin. Pretendía crear un espacio de poder y convivencia estable cuyo principal beneficiario político fuera el monarca. Por eso el nuevo obispado se planificó a medida del realengo, del que recibía su territorialidad, su componente humano, sus recursos económicos y su ámbito de actuación. En definitiva, el episcopado civitatense obtenía de él toda su razón de ser.
Desde este punto de vista, resultaría muy difícil resistirse a los intereses o expectativas regias sobre la localidad porque coincidían en gran medida con los de la propia diócesis. De tal manera que podríamos decir que el futuro obispo civitatense cuando desempeñe las labores propias de su cargo, cuando se sirva a sí mismo, también estará sirviendo al rey. Será este un tipo de servicio invisible, permanente, estructural y exento de fricciones, establecido para aunar la dinámica del poder diocesano con la dinámica del poder regio local. Una confluencia por la que ambos poderes se complementaban y salían reforzados. En consecuencia, Fernando II supo guardar las apariencias al crear un obispado que respetaba los preceptos canónicos, pero también planificado como un brazo más de su poder territorial.
Por si todo esto fuera poco y para terminar de cerrar el círculo de afinidades entre poderes, un hombre del rey ocupó la sede de Ciudad Rodrigo en 1175. Tras diversos retrasos, un primer obispo cuestionado, la firma de una concordia con la perjudicada Salamanca y recibir la pertinente aprobación del papa, Pedro Ponte fue nombrado primer obispo civitatense. Había sido notario regio entre 1170 y 1172 y desde la cátedra episcopal siguió sirviendo al rey, por ejemplo, gestionando las paces castellano-leonesas de 1183. A este prelado le sucederán otros que demostrarán tener un acentuado perfil político, lo que encajaba perfectamente en el diseño institucional predispuesto por el rey para la diócesis de Ciudad Rodrigo.
Para finalizar el análisis de esta caso, diremos que los monarcas castellanos, portugueses y el propio leonés nuevamente, aplicaron en lugares próximos procedimientos similares a los utilizados sobre la diócesis de Ciudad Rodrigo. Así, vemos fórmulas parecidas en la revitalización del obispado de Coria hacia 1185, la fundación del de Plasencia a costa de la sede abulense en 1186 o la restauración de Idanha a través de Guarda entre 1201-1202.
Tercer caso. Los obispos expanden el reino para su monarca: Ribacôa.
Ribacôa, es decir, la margen derecha del río Coa, era una franja de contacto entre portugueses y leoneses al sur del Duero. Parecía haber estado nominalmente bajo poder de Portugal y así lo reflejaban algunos fueros locales como el de Numao. Sin embargo, León no se conformaba con este estado de cosas y pretendía hacer suya esas tierras. La forma en que asimilará esta región será bastante peculiar, ya que los monarcas leoneses acudirán al episcopado de Ciudad Rodrigo como resorte más adecuado para conseguir integrar aquella zona dentro del reino. Además, haciéndolo así, a través de la Iglesia, seguramente se levantarían en Portugal menos susceptibilidades que si la acción la realizara directamente un monarca leonés.
La maniobra se desarrolló en dos fases. En la primera no se pretendía consumar una colonización efectiva de aquel espacio sino hacer bascular hacia León a las escasas instituciones allí asentadas. Parece que en el último tercio del siglo XII en Ribacôa apenas había núcleos de población significativos, a excepción de dos monasterios: el de San Julián del Pereiro y el de Santa María de Aguiar. Por tal razón la vía eclesiástica se antojaba el medio más eficaz para atraerse aquellos cenobios hacia la autoridad leonesa. Aprovechando el retraimiento de Portugal tras su derrota en Badajoz de 1169, Fernando II donó dos años después Caliabria y la Torre de Aguiar al obispo Domingo. Este fue el primer prelado de Ciudad Rodrigo y se intitulaba precisamente Caliabriense, buscando así legitimar su cargo con la antigua sede visigoda. Mediante la concesión de esos dos lugares, claramente situados al norte de Ribacoa, Fernando II ejercía una evidente presión política en la región a través de su obispo Domingo. Parece que el monasterio de Aguiar manifestó ciertos titubeos a la hora de acatar la autoridad episcopal de Ciudad Rodrigo y, por ende, del monarca leonés. Así en 1174 todavía el rey de Portugal era quien confirmaba sus términos a los monjes. Pero el panorama quedó completamente despejado cuando el papa Alejandro III en 1175 aprobó la diócesis civitatense e incluyó entre sus lindes a los dos monasterios ribacudanos antes citados.
En la segunda fase, Alfonso IX quiso hacer una ocupación más efectiva de Ribacoa. Pretendió controlar algunos de los puntos tácticos más importantes de su geografía y levantar un línea de guarniciones en la margen derecha del río. La tarea fue encomendada al obispo de Ciudad Rodrigo Martín, quien recibió en 1191, cuatro castillos: Almeida, Abaroncinos, Alfayates y otro ubicado en la foz del Águeda. Esta red castrense aseguraría el territorio en un momento en el que comenzaban a prosperar ciertos poblamientos en la zona. Sobre esta base de control militar, aproximadamente un década después nacerán los grandes concejos ribacudanos promovidos también por el monarca leonés.
En definitiva, a través de esta administración y absorción eclesiástica de Ribacoa, vemos la convergencia de intereses que se daba entre la monarquía y el episcopado de Ciudad Rodrigo. Puesto que, en este caso, al consolidar las lindes de la diócesis simultáneamente se estaban consolidando las lindes del reino. Todo ello un claro ejemplo de cómo aquellos obispos de frontera al servirse a sí mismos, estaban sirviendo también a su rey. Eso sí, desde el escenario que éste previamente les había predispuesto de un modo muy calculado.
Un escenario que perderá gran parte de su valor político a partir de 1230, cuando León se reunifique con Castilla y el frente musulmán quede cada vez más lejos. Desde ese momento, el perfil político de los obispos de frontera se verá muy reducido y por añadidura obispados como Ciudad Rodrigo, Coria o Plasencia que habían tomado cierto impulso institucional y público quedarán convertidos en sedes episcopales menores.







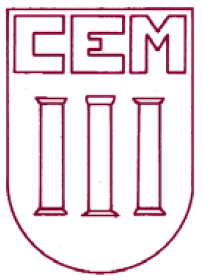
Comments are closed.